Prólogo y primer capítulo - Vientos de Revolución
Mucho antes de que las sandalias romanas pisaran las tierras con pie
de plomo. Antes de que el gran Alejandro avanzara con determinación de hierro a
través del territorio persa. Antes que en Egipto se erigieran las majestuosas
pirámides. Antes que el Imperio Chino levantara sus murallas, incluso antes de
los elevados muros de Babilonia y Troya, existió un Imperio en expansión que
aplastó a sus oponentes valiéndose de algo más que las propias armas.
El mundo ha
cambiado significativamente desde entonces. Aquellas tierras ya nos son las
mismas. Los bosques se carbonizaron, las montañas se hundieron en los mares y
nuevos horizontes han surgido, trayendo consigo nuevas culturas, nuevos
nombres, una nueva historia…
Pero hay quien dice
que los ecos de centurias olvidadas aún pueden ser oídos, perdidos en altos
valles, surgiendo desde las olas, transportados a lomos del viento y la
nevisca.
Escucha, pues, viajero, las voces de la gente de antaño, sus risas y
llantos, su felicidad y tristeza infinita. Escucha, viajero, esta historia
perdida de honor, valentía, gloria y sacrificio; de fuego y acero, temple y
valor. Y no cierres los ojos cuando acaso te cruces con odios y traiciones,
poder avasallador y muertes horribles. Camina firme con la frente en alto y
jamás demuestres temor; pues debo informarte, viajero, acabas de ingresar en
los dominios de Prunia
1
La última
bruma
El niño
salió de la casa a trompicones, su cara sucia iluminada por una sonrisa
radiante. Corrió a través del sembradío, esquivando con agilidad los intentos
de captura de sus hermanos mayores. Asestó una patada para zafarse de la última
mano que pretendía sujetarlo por el pelo, y gritó:
—¡Vamos,
Taki!
Un potente
ladrido se tejió con la fría bruma del amanecer. El perro salió disparado desde
su escondrijo bajo la pila de leña y alcanzó al niño en cuatro zancadas. Le
frotó el morro en la ropa mugrienta y se ubicó hacia el frente, con la lengua
afuera. Después, tras dirigir ansiosas miradas al amo, lideró la conocida
caminata hacia el río.
Pero
aquella mañana el amo se mostraba diferente. Taki lo intuyó al percibir una
euforia inusual en su llamado. El niño lo golpeó amistosamente (a veces parecía
olvidar el significado de la palabra) y se lanzó a correr como un desquiciado.
A Taki se le erizó el pelaje del lomo, la excitación y la adrenalina se regaron
como un torrente a través de sus venas. El amo nunca corría de aquel modo,
parecía una liebre sacada de su madriguera. Lanzó un ladrido, agachó la cabeza
y lo persiguió como si por ello le fuera la vida.
Larek, el
niño que acababa de cumplir once años —once inviernos, decía su padre— tropezó
con una roca y rodó por tierra. Se incorporó resollando y permaneció en
cuclillas con las manos apoyadas en los muslos. Clavó la vista en los altos
pajonales, que se alineaban junto al río como una tropa de lanceros guardianes
del estrepitoso torrente de agua que bajaba hacia la costa. Taki, que venía
pisándole los talones, saltó por encima del amo cuando este cayó y se frenó en
seco, con la lengua afuera y las orejas alertas.
—Estoy
bien, andrajoso —dijo Larek de mala gana, aunque seguía frotándose las rodillas
entumecidas—. Tengo once años, ahora podría patearte el culo si me lo
propusiera.
Taki abrió
y cerró ligeramente la boca, como si tratara de imitar la forma de comunicación
del amo. Movió la cola y permaneció expectante.
—¿Qué
miras? —gruñó Larek, al tiempo que se levantaba del sitio de aterrizaje—. Tengo
once años. Pronto iré a la cacería mayor, ya no más trabajos domésticos con las
mujeres.
Y como si
este anuncio fuese una poderosa arenga salida de los labios de un rey, elevó el
reluciente cuchillo que había obtenido aquella mañana. Lo agitó en el aire para
hendir la pegajosa bruma, e imaginó un sol naciente que se reflejaba en el
metal de la hoja y en las runas grabadas que formaban su nombre: Larek.
—Es el
mejor regalo —murmuró para sí, palpando el mango de cuerno como si fuese oro—,
pronto seré adulto y podré matar demonios y tritones.
Unos metros
más adelante, desde la espesura de los pajonales, una pareja de aves zancudas
levantó vuelo entre graznidos de cólera. Al instante, Taki olvidó al amo y su
cuchillo nuevo, pegó las orejas al cráneo y salió disparado como un rayo tras
la repentina presa.
—¡Eh,
andrajoso! —gritó Larek, divertido. Y se largó a correr nuevamente, alternando
la vista desde el suelo al cuchillo y al perro que lo precedía.
Adoraba ver
la impecable hoja de bronce, forjada por su padre para aquella ocasión,
empuñada en su mano mientras corría como un guerrero del clan. Acababa de
cumplir once años y nada más importaba; solo correr, correr con un cuchillo
nuevo en las manos, mientras su perro pastor intentaba atrapar un par de
pájaros que les llevaban mucha, demasiada ventaja.
Taki saltó
por sobre unos arbustos achaparrados y se detuvo con la cabeza erguida,
observando a las aves que se perdían en la lejanía. Aunque hubiese deseado
correr hasta caer muerto, el perro sabía muy bien hasta dónde podía llegar.
Larek lo alcanzó minutos después, respiraba agitado y se había desabrochado el
chaleco de piel de oveja. Se arrojó sobre la hierba para recuperar el aliento y
acarició distraídamente a Taki entre las orejas.
Se hallaban
en una especie de hondonada por donde discurría el sonoro río, el Biri, que
proveía agua dulce, peces y ranas al clan de Larek. Algo más allá, atravesando
dos elevadas lomas herbáceas, se erigía el puente de sogas y tablas que habían
construido sus ancestros. Larek se quedó contemplándolo mientras rascaba a Taki
en el lomo, con esa fascinación que solo los niños experimentan ante las cosas
que a los demás les sientan mundanas.
—La
frontera, Taki —murmuró—. El límite de la aldea.
El perro se
echó y luego volteó la cabeza para observar al amo: los cabellos oscuros de
Larek estaban húmedos por la bruma, su cara y sus brazos manchados de verdín.
Llevó el hocico a la mano libre del niño y la empujó, como instándolo a
emprender alguna acción. El perro pretendía seguir corriendo o regresar a la
aldea, cualquier cosa menos permanecer allí sentado muerto de aburrimiento.
Pero Larek
tenía la cabeza en otro lado; pues, aunque sus ojos no lograran verlo, sus
oídos se hallaban ahora absortos en el rumor que provenía desde más adelante,
tras el puente y las lomas. Un sonido tan inconfundible como temido y odiado:
el rugido del océano.
—Tengo once
años, andrajoso —volvió a repetir en voz baja, mientras apretaba la empuñadura
del cuchillo—. Voy a cruzar el puente y bajar a la playa.
Taki se
incorporó de inmediato. Había percibido cierto dejo de temor en la voz del amo,
pero también resolución y una creciente ansiedad. Algo interesante estaba a
punto de ocurrir.
Larek se
puso de pie y se arrimó al Biri. Ahuecó las manos, cargó agua y bebió con
avidez. Taki se apuró a imitarlo. Más allá, como un concierto incesante de
truenos, el fiero y misterioso mar gritaba su poderío a quien quisiera
escucharlo.
Y de
pronto, en la cabeza de Larek estalló aquella vieja advertencia: Jamás debes ir más allá del puente, ¿lo
entiendes, Larek? Nunca te acerques al mar, pues allí se esconden horrores
indescriptibles.
Las
palabras de su madre parecían flotar aún entre la niebla matutina, cuando el
perro, frustrado e impaciente, se encargó de disolverlas. Se irguió sobre las
patas traseras y apoyó las delanteras en el pecho del amo, sacudió la cola y
ladró con fuerza.
—¡Quítate,
perro de mierda! —gruño Larek, imitando la frase preferida de su padre, al
tiempo que lo empujaba a un lado de un manotazo.
Dejó que
los pies se impusieran a la cabeza y echó a andar hacia aquel poderoso tronar
que lo aguardaba tras los últimos montes.
El puente
oscilaba hacia arriba y abajo, se sacudía con el andar de los visitantes. Era
una sensación maravillosa, un tanto atemorizante, que Larek habría disfrutado
de no ser por la visión avasalladora que de pronto se apoderó de su ser. El
corazón comenzó a galoparle desbocado dentro del pecho, mientras contemplaba
los médanos de gruesa arena que se extendían entre pinceladas de arbustos y
perdían altura para dejar paso a la playa desierta.
Era un
paisaje lóbrego, pensó Larek en un primer momento, una soledad de arena y rocas
frías y húmedas, desprovisto de árboles, casas, de gente, de ganado; pero, por
alguna extraña razón, no podía dejar de observar aquella soledad opresiva. Era
como si ésta lo llamara de algún modo, como si lo invitara a descubrir sus más
íntimos secretos. Y, entonces, como cediendo bajo el empuje de sus deseos y
pensamientos, la niebla perlada se evaporó frente a sus ojos, revelando por fin
al misterioso bramador.
—El océano
—murmuró extasiado, oteando el horizonte. Y hasta Taki pareció intimidarse,
pues permaneció junto a las piernas del amo sin mover un solo músculo.
El
prodigioso océano. Terrible, colosal, tan grande como el mismo firmamento, pero
mucho más impetuoso. Larek contempló boquiabierto las grises y revoltosas
aguas; las olas, que como gigantescas mandíbulas clavaban sus espumosos dientes
en las rocas de la orilla.
Sus rugidos
oprimían los pulmones, el aire salado quitaba el aliento, los ojos se
entrecerraban ante tal magnificencia. Pero, así y todo, Larek no se sintió
horrorizado; más bien identificó la sensación como una euforia embriagadora.
Aunque decidió en ese mismo momento que jamás diría una palabra a ningún
miembro del clan.
***
A unas
cuantas leguas de allí, tres hombres se adentraban en los densos bosques
greislavos con sus hachas al hombro. Los tres iban enfundados en gruesas
chaquetas de lana de oveja, pantalones de piel y botas de cuero. Los leñadores,
amigos desde la infancia, cumplían con esta labor al menos cuatro veces a la
semana. El invierno recién había terminado, pero aún faltaban unos cuantos
meses para que el crudo frío de Greislavia los abandonara para dar paso al
verano templado.
—Escuché
por ahí que tu último hijo varón ha alcanzado los once inviernos —dijo Ruken a
Harok—. ¿Qué le has obsequiado en su día, además del sopapo para levantarlo de
la cama?
—El mocoso
me ha sorprendido. Siempre temí que acabase muerto, ahogado, perdido, o en la
garganta de algún demonio. Ha sabido cuidarse a sí mismo. De modo que le regalé
un cuchillo nuevo.
—¡Mierda!
—exclamó Sartek, el tercer hombre—. A mí me vendría bien una hoja nueva; desde
que los prunos se apropiaron de los yacimientos de cobre de Amafis no consigo
más que ese latón opaco, muy útil si deseas liquidar golondrinas… ¿Cuál era el
nombre del afortunado?
—Larek.
—Larek, sí.
¿El hijo de Silsa, la de las piernas de roble?
—Silsa no
me daría un varón ni que la montara tres veces al día —rió Harok—. No, todas
niñas para que le ayuden en el huerto; esa mujer ha hecho una ofrenda secreta a
Hanarakin, estoy convencido… Hasta puede que le haya ofrecido su propio cuerpo.
—Ni un dios
rechazaría ese par de piernas —bromeó Ruken—, eres afortunado, Harok.
—Supongo.
Pero a Larek me lo dio Mikenna, y casi muere al parirlo.
—¿Mikenna,
la maliquia de tetas grandes? —preguntó Sartek.
—Tetas
grandes y piernas enclenques. Se demora medio día en llevar la carretilla al
mercado. Larek salió a ella, siempre fue débil como un conejo. Siempre
vagabundeando de aquí a allá con ese perro de mierda.
—Pero ahora
tiene un cuchillo nuevo, el muy afortunado —acotó Sartek.
—Ahora
vendrá a cazar con nosotros —dijo Harok—. Sus días de conejo se han terminado.
Ruken y
Sartek asintieron y permanecieron en silencio hasta que alcanzaron el fresno
que habían derribado la semana anterior. Las hachas no tardaron en oscilar bajo
la bóveda arbórea; el sonido de la tala resonó en el aire, conmocionando a
pájaros y otras criaturas que huyeron en busca de la paz que les acababan de
arrebatar.
Los días de
conejo de Larek llegaban a su fin, aseguraba Harok. Pero no tenía forma de
saber que algo más estaba a punto de terminar, no solo para Larek sino para
toda Greislavia.
***
Artella se
echó atrás sus largas trenzas y se secó el sudor de la frente con la manga del
vestido. Se colocó de cara al frío viento del este para apaciguar el tono
morado que había adquirido su piel tras el trabajo matutino en el huerto. Más
allá, dos de sus hermanastros, Hiras y Rukil, volvían del río con grandes
vasijas de agua sobre los hombros.
Artella no
dejaba de asombrarse frente a la fortaleza que habían adquirido los dos
pichones de oso, como los llamaba su madre, Randis. Hiras contaba trece años y
ya había logrado cazar un ciervo adulto; y a Rukil, con quince, lo habían
proclamado ganador de la última competencia juvenil organizada en la aldea, la
cual comprendía tiro con arco, lucha a mano limpia y lanzamiento de rocas. Pero
ninguno de los dos era capaz de vencer a su tercer hermano varón, Larek, en la
carrera. Y, aunque detestaban admitirlo, este era el motivo principal por el
que se dedicaban a hacerle la vida imposible al más pequeño.
Artella
colocó los brazos en jarra y observó a los muchachos. Sus diecisiete años la
ubicaban en un sitio de privilegio. Y, aunque cualquiera de los dos podía
ponerla a dormir de un solo golpe, el hecho de ser la mayor escondía un cierto
poder implícito que los hacía retroceder cuando se enfurecía. Hecho que ni ella
misma llegaba a comprender.
—¿Dónde
está Larek? —preguntó ceñuda cuando los hermanos pasaron—. Pronto será mediodía
y aún no recoge las calabazas que le corresponden.
—No lo sé
ni me importa —espetó Hiras a la pasada. Sus cabellos claros se veían pegoteados
por la humedad, y el rostro había adquirido la misma tonalidad morada a causa
del esfuerzo—. El desgraciado se ganó un cuchillo nuevo esta mañana. De bronce
—aclaró.
—Lo vi
corretear con Taki —informó Rukil, el mayor—. Se fueron río abajo, como de costumbre.
—Pues más
le vale que cumpla con sus tareas antes de que vuelva Harok —murmuró Artella—,
o ese cuchillo cambiará rápidamente de dueño y le quedará el culo como una
manzana podrida.
La muchacha
se limpió las manos en la falda del vestido, recogió la cesta y marchó tras
Hiras y Rukil en dirección a la casa. Echó un vistazo al corral de ovejas y
repasó mentalmente lo que le aguardaba para la tarde: llevar los animales a la
zona de pastoreo con sus otras hermanas. Para ello necesitaban a Taki, más le valía
a Larek traerlo pronto o ella misma se encargaría de arrojarle el cuchillo
nuevo desde los acantilados.
La bruma
había ascendido y el sol brillaba pálido entre retazos de nubes. Las ramas de
los árboles se mecían agitadas por el viento del este, que llegaba húmedo desde
el Mar Gris y hacía brillar la hierba y relucir los maderos engrasados de la
larga vivienda. Una humareda impregnada con el aroma a carne asada se escapaba
por el techo. Dentro, Mikenna, Silsa y Randis, las tres esposas de Harok, señor
de la casa, preparaban una comida para once comensales; más atrás, Hiras y
Rukil acarreaban la mesa y las sillas cerca del fogón.
Artella
dejó la cesta en el cobertizo y observó el horizonte nuboso antes de entrar. Se
aproximaba una tormenta, podía olerse en el aire. La tarde iba a resultar una
verdadera patada en los huevos, como decía su padre.
¿Dónde se metió ese mocoso?, pensó
Artella, y fue incapaz de evitar aquel molesto sentimiento de preocupación. El
instinto maternal comenzaba a aflorar en su interior; y así debía ser, ya que
al término del verano sería libre de buscar pareja y casarse. Resignada, meneó
la cabeza y al fin entró a la casa.
En ese
momento sonó un cuerno.
Fueron tres
largos llamados de alerta que llegaron desde la lejanía, quizá desde el extremo
sur de la aldea. Todos dentro de la casa lo oyeron, y quedaron momentáneamente
petrificados. No se trató de uno ni de dos llamados; fueron tres, y eso en
Greislavia significaba peligro.
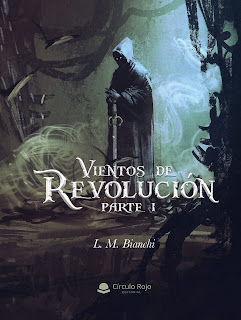


Comentarios
Publicar un comentario